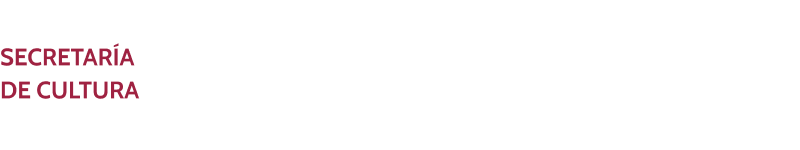GANADORA DEL PRIMER CONCURSO DE CRÓNICA BREVE CRSITINA PACHECO - "INSTRUCCIONES PARA DESPEDIR A UN MUERTO"
SC/CPDC/AR17-15
INSTRUCCIONES PARA DESPEDIR A UN MUERTO
POR DIENTE DE LEÓN
I: Reconocer el frio como un destino inevitable
Siempre que alguien sentía dolor recurrían a él. Siempre que alguien sentía alfileres enterrándose en su cabeza, recurrían a él. Siempre que una mujer se arrepentía por darle de beber a su esposo toloache para mantenerlo sumiso, recurrían a él, y después se alejaban con cara de espanto al enterarse que se habían condenado por jugar con cosas que no debían. La medicina de los pobres, de quienes no podían permitirse pagar una cita con el médico, pero sobre todo de aquellos que padecían un espíritu enfermo que terminaba por romper sus cuerpos y llenar su mente de angustias y malos pensamientos.
A mi abuelo no lo aniquilaron las brujerías o maldiciones que dedicó toda su vida a erradicar para ayudar a los demás. Tuvo una muerte tranquila, incluso envidiable, de esas donde uno se va poco a poco hasta desaparecer, como si se quedara dormido. Falleció en su casa, rodeado de su familia. El primer indicativo que se tuvo de su partida inevitable fue la temperatura de sus pies, pues por más que los frotaban para intentar devolver el calor al cuerpo, cada vez se enfriaban más. Mi tía Laura es enfermera, y en cuanto notó que sus signos vitales bajaban, fue a conseguir un doctor. Mientras, los demás nos quedamos afuera del cuarto, en la sala, porque adentro no cabíamos todos y era necesario turnarse para entrar. Cuando el médico llegó a revisar a mi abuelo, todo lo hizo en voz baja, y desde donde estábamos no podíamos escuchar nada. Lo único que rompió el silencio fue un grito combinado con llanto de parte de mi tía Betty, que después sólo alcanzó a pronunciar “ya falleció”.
Cuando alguien se muere todo se vuelve una carrera contra reloj, no puedes perder mucho tiempo pensando. Mi mamá se quedó con mis tíos y mi abuela mientras se consolaban. Yo salí para avisarle por teléfono a mi papá y mis hermanos. Cuando le di la noticia a mi hermana me respondió “¿y ahora qué se debe se hacer?” , yo sólo pude responderle “no sé”.
Estaba parado a mitad de la calle, que más bien parece un callejón. Todo estaba en una calma incómoda que pronto se convertiría en un hervidero de murmullos y rezos. Los límites de las casas aquí son caprichosos y la geometría es un arte ausente, pero no suele levantar preocupaciones. En esta colonia siempre se nos olvida y arrincona hasta que su brutalidad se desborda para dar paso al miedo y la incomodidad de quienes no viven aquí. Mi abuelo fue fundador de esta cuadra, llegó a habitarla primero y bien pudo apropiarse de todo el terreno. Sus ojos presenciaron cómo las minas eran sepultadas por toneladas de concreto, cómo las casas aplastaban a los girasoles y cómo los ríos de las barrancas se secaron. Cada tanto, el suelo se hunde y amenazan con dejar salir todo lo que se enterró.
Cuando volví adentro, el cuerpo ya había sido cubierto con una sábana blanca. Entre todas las cosas que estaban en su cuarto tomé y escondí una daga antigua que el abuelo utilizaba en sus limpias y rituales. Me daba miedo que también terminara desapareciendo. Eran aproximadamente las ocho de la mañana. Si te demoras mucho en estos casos, la pena puede transformarse en horror.
II: Discernir entre la naturaleza de la tierra y el polvo
El nombre de mi abuelo era Ernesto, y durante su juventud también lo conocieron como El oso. Parte de su trabajo consistía en repeler a los malos espíritus azotando, todos los días, una cadena de metal contra una piedra hasta completar una cantidad determinada de repeticiones que el denominaba “castigos”. La fuerza y condición que tuvo en sus mejores años le permitían pararse con una mano. Sin embargo, su salud siempre se vio opacada por el juvenil y excesivo gusto hacia el alcohol y su pasión por los cigarros hasta sus últimos días.
Además de estos, su principal vicio fue comprar compulsivamente chácharas en los tianguis de la zona. Incluso madrugaba para encontrar los mejores artículos a los mejores precios. Por esto, el dinero siempre era un problema y la casa a veces parecía habitada por acumuladores. La mañana de ese viernes el espacio entre las paredes poco a poco comenzaba a parecer insuficiente.
Mi papá contaba con una póliza de seguro funerario que incluía a sus suegros. Cuando la muerte ya era una realidad, fue momento de comenzar a hacer llamadas, llamadas que únicamente él, titular de la póliza, podía y debía hacer. Esto lo supe después de haberme hecho pasar por su persona y asegurar que, efectivamente, yo era el señor Angel Armenta. La funeraria solo contemplaba una opción: la cremación. Si se quería un servicio de sepultura había que pagarlo por separado. Dinero era lo menos que teníamos en ese momento.
Varios de mis tíos pegaron el grito en el cielo cuando se les mencionó la opción de la incineración. “¿Cómo lo vamos a quemar? Él no hubiera querido eso. Los cuerpos quemados no alcanzar el eterno descanso.” Con semejante idea escandalosa haciendo ruido en sus cabezas, prefirieron buscar otra opción en la funeraria local. Una comitiva se armó para buscar un mejor destino final para el patriarca. La señorita que me atendió por teléfono me pidió no tardar mucho en confirmar porque el cuerpo no podía permanecer mucho tiempo sin una intervención. Mis tíos prometieron no tardarse y fue lo primero que no cumplieron.
Algunos familiares de mi abuelo comenzaron a llegar cuando se enteraron de la noticia. Vivían en calles cercanas y pronto se escucharon sus voces preguntando por su tío, por su padrino, por su compadre. Una de sus sobrinas se acercó hasta donde seguía el cadáver, después de hacer encomiendas al cielo nos preguntó preocupada, antes que otra cosa, “¿Ya le pusieron cebolla debajo de la cama? Hay que poner una cebolla partida con vinagre y clavos de olor incrustados porque si no, les puede dar cáncer.” Y la prioridad del momento fue conseguir una cebolla, y vinagre, y clavos de olor. ¿Cuántas personas saben dónde comprar clavos además de en las ferreterías?
Más allá de estar convencida de que los cuerpos fallecidos expiden energías negativas que pueden ser absorbidas por los vivos, las demás sugerencias de la sobrina fueron pertinentes. Nos recomendó amarrar la mandíbula del muerto porque estos abren la boca después de un tiempo. Nadie quiere ver un cadáver con la boca abierta, ni tampoco tener cáncer. Mejor un cuerpo amortajado, acostado en su cama, encima de un plato con cebolla.
Después de horas, mis otros tíos por fin regresaron. Lo primero que me preguntaron a su llegada fue “¿Cuánto decías que costaba la cremación?” La otra funeraria les enseñó dónde había lugar disponible para realizar el entierro, se trataba del fondo de una barranca, y para llegar ahí había que bajar una serie de escaleras con el peligro de caerse, descalabrarse y terminar también en una tumba.
Si en esta ciudad ya no cabemos los vivos, menos los muertos. Y menos aún los muertos pobres, que no son dueños de un pedazo de suelo para descansar. Pero si te aferras, el único huequito disponible para ti está en el suelo de un barranco. Suficientemente lejos para no quitarle lugar a nadie, dentro de un panteón donde las lápidas se amontonan unas encima de otras, donde todo apesta a flores podridas, donde hay más polvo sobre las cruces que cenizas bajo la tierra.
“¿Me puedes decir otra vez cuánto costaba la cremación?” volvió a preguntarme mi tío, mientras hacíamos espacio para el velorio quitando la mesa, las sillas, los muebles más grandes, y una torre de radios y aparatos viejos que el tiempo había apilado del piso al techo. Adentro de esta casa había tanto espacio como en el camposanto.
III: De nada sirve contarle los minutos a la noche
Cuentan que, en su mejor momento, su fama hablaba por él. Ejercía una clarividencia convincente, porque con tan solo echarte una mirada podía adivinar la causa de tus malestares. Centraba su vista en el suelo y encontraba en las formas irregulares la silueta de una bruja que, a lo lejos, ejecutaba maleficios para atraer energías negativas. Con la daga rompía las ataduras invisibles puestas por la magia negra en tu cuerpo al pasarla a lo largo de brazos y piernas, de muñecas, tobillos y rodillas. Su reputación era tal que atendió a políticos y a actores desesperados por hallar tranquilidad.
Antes de perecer, al abuelo le dijeron en una de sus últimas consultas que tenía una costilla deforme, probablemente a causa de una lesión que sanó mal. Y él mismo lo confirmó, de niño se cayó y lo único que hicieron, lo único que podían y sabían hacerle, fue vendarlo hast que se recuperara. Su hueso soldó en una posición incorrecta y vivió con una ruptura anegada el resto de su vida. Cuando el servicio funerario se lo llevó, nos pidió un cambio de ropa con el que vestirlo para que, dentro del ataúd prestado, la gente pudiera pasar a despedirse antes de incinerarlo. Mi mamá le dio un traje mío que usaba cuando trabajaba en una oficina, al parecer era el único que alguien de la familia tenía en ese momento. Nunca vi a mi abuelo usando traje, no creo que alguna vez en su vida lo hubiera hecho. En las fotos, su ropa más elegante consistía en un pantalón negro y una playera blanca, quizá la forma de la tela nunca se ajustó bien a la forma que había tomado su cuerpo.
Regresaron el cuerpo en la noche, para entonces, la casa de mis abuelos ya se sentía sofocada con tantas personas dentro. Cuando toda la familia se reúne sumamos más de 60 miembros, y esta era una de esas ocasiones en que todos venían de todas partes para estar aquí. Cuando la carroza llegó, tuvo que estacionarse en la esquina de la calle porque no se podía pasar. Pese al reducido espacio y la clara evidencia de tener necesidades más apremiantes, la prioridad de estos rumbos es tener un carro. Con la cuadra convertida en un estacionamiento, tuvieron que cargar el féretro hasta el interior, que se había convertido en lo más cercano a un velatorio, con tantas sillas como fue posible conseguir. Dentro, respirar era un ejercicio pesado con tan poco aire caliente a disposición, La iluminación tampoco era mucha, algo de lo que se enorgullecen nuestras casas es de usar la menor cantidad de focos posibles. Sí alguien desea un poco más de brillo siempre obtiene la misma respuesta: “¿Para qué quieres tanta luz? ¿Qué vas a hacer?”
Pronto, más personas llegaron cargando flores blancas, bolsas de azúcar, vasos desechables y pan de dulce. El café de olla y el té de canela comenzaron a pasar de mano en mano mientras todos se coordinaban para entrar y salir, aunque las personas del fondo nunca tuvieron oportunidad de moverse. Con el ataúd en medio comenzó una batalla protagonizada por las personas encargadas de rezar el rosario. Existía una rivalidad no declarada entre los rezadores, pues a ojos del otro, no sabían proferir el rezo de la manera correcta. Uno de ellos era mi tío, hermano de mi papá, acompañado de su mejor amigo, más purista y recalcitrante. El otro bando lo encarnaba una muchacha que vende flores llamada, por alguna razón, Elena, pero cuyo verdadero nombre es Teresa. Su combate sagrado dio pie a horas de letanías, misterios y cantos.
Entre tazas de café, himnos y alabanzas, apareció la media noche. La multitud, que en algún momento llegó hasta media calle, se redujo a unos cuantos; los elegidos a los que nos tocaría pasar la noche en vela “cuidando” al muerto. En un acto de solidaridad, mi hermana les dijo a mis papás que se fueran a acostar mientras nosotros nos quedábamos. En teoría, no debes quedarte dormido cuando velas a un finado, más bien permaneces en un estado de suspensión. A veces las personas lloran, a veces se paran por más café o cabecean hasta reincorporarse de un susto. El tiempo se hace más líquido, y entre las llamas de las veladoras y el perfume de los crisantemos, no estás seguro dónde termina una cosa y dónde comienza otra. La madrugada estaba robusta de santos y de veladoras, pues lo único que permaneció en el cuarto cuando todo fue removido fueron las imágenes religiosas a las que mi abuelo se encomendaba para conseguir su protección.
Las horas se sienten como plastilina cuando uno no puede dormir, y aunque nos hacíamos compañía, no hablábamos entre nosotros. Lo único que se puede hace es esperar con paciencia el regreso dilatado de la mañana, con los brazos cruzados para repeler el frío que, poco a poco, comenzaba a penetrarnos.
IV: No olvides que el mundo es un lugar ávido
Siempre me preguntan por qué se llama Olivar del Conde si no hay olivos y mucho menos un conde. Tal vez en algún momento los hubo. Mi abuelo no salía de esta colonia. Presumía con cierto orgullo haber nacido en la Doctores y haber cargado desde chico huacales de fruta en la Merced. Ese día, sin embargo, su último viaje concluyó en San Ángel.
Antes de las nueve de la mañana, hora en que el servicio funerario vendría a recoger el cuerpo para la cremación, la mayoría ya estaba de regreso. Las personas pasaron a despedirse y dedicar unas últimas palabras al fallecido. Si el día anterior se había mantenido más o menos la compostura, este es el momento donde, una por una, las personas comienzan a resquebrajarse como pintura vieja sobre una pared. Es una caída de veinte cuando te avisan que es tu última oportunidad de verlo. Como último gesto, mi mamá y sus hermanos quisieron reproducir su canción favorita en vida: “El rey” de Pedro Infante. Es el tipo de música que suena cuando el humor destila alcohol y se entona casi a gritos. Supongo que a mi abuelo le gustaba identificarse con la letra, sentirse poderoso, aunque, en realidad, padeciera más carencias que lujos. Rey de su propio reino, juez y verdugo. El mismo hombre que irradiaba una brutalidad caprichosa y punitiva era también el que aliviaba a los demás para aliviarlos y nunca le negó la entrada en su casa a nadie.
Salió de esa misma casa, a través de un zaguán desde donde alguna vez se vendieron pambazos, papitas, aguas, elotes y pan para completar el gasto. Partió para meterse en el sol y regresar como el material del que están hechos los diamantes. Si la magia que irradiaban sus manos no hubiese sido finita, pudo haberse convertido en piedras precisas para adornas las ofrendas de sus santos.
Hasta hoy, todavía vienen a preguntar por el señor Ernesto sin saber que murió. Llegan con la intención de pedir ayuda para que sus esposos embrujados regresen a sus casas, para que les quiten las ganas de no trabajar o para que sus espíritus regresen después de haber sufrido un espanto.
Sus cenizas permanecen bajo el mismo techo, siempre acompañadas de flores blancas, sus preferidas. Todavía recuerdo, cuando era niño, que tomaba una de esas flores y le cortaba el tallo de forma diagonal para incrustarlo en la sangradura del brazo, como una inyección. Era un acto de sanación, pero más bien me parecía un delirio imaginar una flor creciendo desde la carne, tal vez tan fantástico como todas las maravillas que sólo él pudo encontrar más allá de sus ojos.