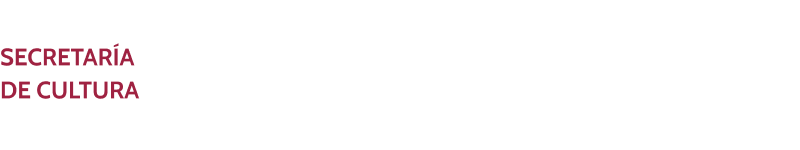GANADORA DEL PRIMER CONCURSO DE CRÓNICA BREVE CRSITINA PACHECO - "LOS OJITOS DE FERRERÍA"
SC/CPDC/AR18-25
LOS OJITOS DE FERRERÍA
POR ALFONSO NICOL SOTELO GÓMEZ
Entre la muerte, cuchillos y vísceras, se construyó la vida, esa fue la enseñanza que aprendí de mi padre, cada que relataba las historias del Rastro de Ferrería, el lugar donde cimentó su legado.
De tez morena intensa y un cabello profundamente negro y lacio enmarcaban su rostro. Cuando lo evoco narrando su vida, no alcanzo a distinguir si su expresión de alegría se debía a la emoción de los recuerdos, o ya venía por default con las arrugas que rodean sus ojos pequeños.
Cuando recién entró a trabajar lo apodaron como El Ojitos, herencia de su padre, El Ojos; dado por su párpado tan caído que parecía que no veía. Rememoro que una de las primeras frases con las que comenzaba sus anécdotas era con la hora de inicio del movimiento: las tres de la mañana. ¿Será acaso la manda que se tenía que pagar por la raíz del nombre de la entonces delegación Azcapotzalco, que en náhuatl significa “en el hormiguero”? ¿Será que los del norte estaban condicionados a ser aquellas hormigas obreras? Para ratificarlo, le pedí al señor Alfonso Sotelo que me lo contara.
El Ojitos se sentó en un sillón, dentro de su domicilio en la Colonia Tierra Nueva (a 15 minutos del extinto lugar). Se frotó las manos y desempolvó unas fotografías. En una de ellas se mostraba lo siguiente: él arriba de un camión repartidor con una res en la espalda de mínimo 100 kilos.
En aquellos días
El Ojitos, siendo el segundo de cinco hermanos, nació en la Ciudad de México, fruto del matrimonio de Alfonso Sotelo Luque y Aurora Peña Biurquez, una pareja que emigró desde Santa Rita, Jalisco, hasta la capital con los oídos endulzados por las referencias hacia una ciudad que estaba en pleno crecimiento y brindaba oportunidades de trabajo.
La familia Sotelo Peña se asentó en los límites de Tlalnepantla y Azcapotzalco en una zona conocida como El Rosario, propiedad de los Jesuitas durante el periodo colonial, donde se levantó un monasterio y una iglesia bajo el orden de la Virgen del Rosario, dando así identidad al rumbo.
Cuando los Jesuitas fueron expulsados de México, en 1767, muchos mineros adquirieron las propiedades y fue Pedro Romero de Terreros, primer conde Marqués de San Cristóbal y San Francisco, quien convirtió El Rosario en una hacienda, que con el paso del tiempo se transformó en un conglomerado de unidades habitacionales compuestas por condominios de interés social. Por su extensión de 350 hectáreas, para algunos es considerada la unidad habitacional más grande de México y Latinoamérica.
La vivienda de El Ojitos, ubicada sobre la Avenida Cultura Romana, por allá de los años 50, formaba parte de las denominadas ciudades dormitorio las cuales eran habitadas por trabajadores de diversas empresas y fábricas con el objetivo de reducir distancias en el acceso a servicios básicos. Los niños y niñas corrían, jugaban sobre los andadores que conectaban las 12 mil viviendas que integran El Rosario, entre departamentos, casas dúplex y unifamiliares.
Pese a los años, ese indicador permaneció: trabajar en la capital y dormir en el Estado de México, esa era la rutina diaria del padre del Ojitos. Hombre de 1.70 de altura, moreno recio, manos grandes y párpados caídos; de ahí el apodo que no lo exentó de la carrilla gremial. “Ese mi japonés”, le gritaban. Acto seguido una pelea y ahí muere.
El Ojitos pasó su infancia, andando de cábula y tirando caldo, en calles del Barrio de San Pablo Xalpa. Ahí aprendió que la abundancia se medía con la cantidad de comida que había en la mesa. Aurora Peña, su madre, era la cocinera predilecta para una infinidad de platillos. En aquella vivienda, escondida sobre el Andador de Crimea, se desprendían olores de barbacoa, carnitas, moronga, carne tártara, camarones, patitas de pollo y mollejas.
Una de las primeras veces que me invitó a su casa, cuando eramos novios, quedé impactada por los atracones de comida que se daban. Ponían la carne al centro y todos se ponían alrededor de la mesa, con tortilla y tenedor en la mano. Listos para devorar, me comparte la esposa de El Ojitos, Yanet Gómez, con quien duró casi 30 años en matrimonio.
El 6 de septiembre de 1955, en pleno apogeo del régimen priista de la mano de Adolfo Ruiz Cortines, el entonces Distrito Federal enfrentaba una escasez de carne debido a la insuficiencia del abasto. Ante ello, el entonces jefe de la capital, Ernesto Uruchurtu junto al Ejecutivo y con una inversión de 50 millones de pesos abrió las puertas de “El Rastro y Frigoríficos Ferrería” que se construyó sobre la Avenida Las Granjas en Azcapotzalco.
El Ojitos llegó a Ferrería 20 años después, con tan solo 18 años de edad por invitación de su padre, quien se desempeñaba com garrochero; aquellos hombres que se dedicaban a bajar las reses de los camiones y colocarlas en los ganchos de las carnicerías para ponerlas a la venta.
En la penumbra de aquel monumental inmueble de aproximadamente 67,97 metros cuadrados distribuidos en cinco zonas Edificio de Matanza, Edificio de Preenfriamiento, Edificio de Refrigeración, Edificio de Máquinas y Corrales, se hací todo el chanchullo.
La rutina era clara: se llegaba en la madrugada, se cargaban los camiones con las reses marcadas por los compradores y se iniciaba con el reparto en carnicerías de la capital, de norte a sur, no había zona que no recorrían los rastreros.
En las filas de Ferrería se encontraban trabajadores de los barrios de la periferia: La Guerrero, Tepito, Morelos, Tacubaya, Cuautepec y Guelatao. Incluso sin saberlo el Rastro funcionó como un sitio de reinserción social para aquellos que venían de pagar condena en el Palacio Negro de Lecumberri. Ferrería era el epicentro del negocio de la carne, del que vivieron muchas familias por más de 30 años antes de su inminente cierre.
La promesa
Yo llegué a Ferrería abandonando mis prácticas profesionales en el Aeropuerto, estudié Contabilidad en el Cetis 33. Mi papá me preguntó si recibía algún pago y yo le dije que me daban solamente vales para el comedor y un apoyo para mis pasajes. N´hombre, me dijo, vente conmigo a chambear. Jamás regresé al Aeropuerto, reconoció El Ojitos entre carcajadas.
¡En serio! Cuando entré inicié solamente como chofer y me daban al día únicamente por conducir 500 pesos, hasta yo me sorprendí porque les dije “pero si no hice nada”. A lo que me respondieron luego luego: “Imaginate si no hiciste nada y te llevaste una lana, ahora que aprendas a cargar y deshuesar vas a ganar más”.
La sentencia se hizo realidad, El Ojitos creció y poco a poco fue escalando en el organigrama imaginario que existía entre los rastreros. Yo tenía 20 años y en ese momento estaba chanchito, llegué a pesar hasta 95 kilos. “Ojitos, ahí te va”, m decían los weyes, pero no creas que te ponían la res así suavecito, te la sorrajaban en el lomo y si veían que las piernitas te temblaban más carrilla te echaban. Llegué a invitar a varios amigos y familiares pero no aguantaban, se lesionaban del cuello o la espalda. Tenía un cuate de nombre Carlitos que no medía ni 1.60 de altura y cuando se aventaba la res a la espalda le cubría todo el cuerpo, solamente se veía los zapatitos: “Saquen a ese niño, llamenle a su mamá del niño”, gritaban los rastreros. N´hombre ya no le dieron ganas de volver, no aguantó la carrilla.
En aquellos tiempos, los años ochenta, El Ojitos se volvió rastrero de corazón y, por primera vez en su vida, supo lo que era tener dinero todos los días. Él no ganaba ni quincenal ni mensualmente, llevaba lana todos los días, relató, salía con al menos 3 mil pesos en la bolsa.
Al poco rato se dejó llevar por la vanidad y los excesos. Se dejó el pelo largo, se compró pantalones Levi's, camisas cuadradas, botas vaqueras y hasta cadenas esclavas de oro, las cuales presumía durante la jornada. El brillo del sudor que le escurría por el cuello opacaba los metales que le colgaban.
Pero el esfuerzo valía la pena, me dijo, porque sí, al final de cada reparto, siempre había tiempo para un relax con los cuates. Que si el lunes unas kekas de sesos en La Villa, se hacía. Que si el martes un cocteles de camarón en el Mercado de Santa Julia, se hacía. Que si el miércoles y jueves un Tequila Cabrito y un six de corona afuera del rastro con el camión estacionado, también se hacía. La misma rutina durante meses sin duda le pasó factura al Ojitos que a los 23 años fue diagnosticado con diabetes.
Ahora bien, si por ahí dicen que la palabra ya no vale, en Ferrería era todo lo contrario, principalmente con los tratos que se hacían entre ganadero-introductor e introductor-carnicero. En el Rastro tú podías llegar y pedir hasta siete reses fiadas, y los introductores sabían que ese dinero lo recuperarían la siguiente semana, sin firmar nada ni ningún aval, a pura palabra, me contó.
Pero no todo eran ganancias en Ferrería, los asaltos a camiones también estaban a la orden del día. Lo curioso en este ramo, compartió El Ojitos, es que los ladrones tenían que ser especializados ya que no cualquier ratero tenía la habilidad de descargar un camión entero en tan poco tiempo y deshuesar las reses. La gente que nos robaba nos esperaba en las carnicerías, algunos se hacían pasar por clientes o por enfermos que usaban muletas. Yo pienso que eran del mismo gremio o carniceros ya que en ese tiempo se rumoraba Pantitlán, donde los vecinos abrían sus zaguán y comenzaban a vender. Nunca supe de algún camión que se recuperara y hasta nos salía contraproducente porque al momento de tomarnos nuestra declaración se creía que nosotros mismos noshabíamos robado.
El final de nuestra historia
Le pido a El Ojitos que me hable sobre el asunto del cierre de Ferrería pero quizás la memoria le juega chueco, se rasca la cabeza y casi como iluminación divina me reveló la situación: Recuerdo que en los últimos años los mismos introductores nos decían “guarden su dinero, esto no va durar para siempre”. El presidente Salinas de Gortari nos encestó un golpazo cuando por decreto se disolvió la empresa paraestatal “El Rastro y Frigoríficos Ferrería”. Nada volvió a ser lo mismo. Mucha gente perdió su trabajo, sus jales diarios, y de tomar buchanans todos los días se volvieron franeleros o albañiles sin alguna liquidación porque nunca generaron antigüedad o tenían algún contrato que los protegiera. Algunos incluso comenzaron a fallecer por enfermedades o tristeza, porque nunca ahorraron nada y el mundo se les vino abajo con la desaparición de Ferrería.
En la actualidad, poco o nada queda de aquel monstruo que era Ferrería, otros dicen que la mancha urbana provocó su caída ya que siguieron haciendo conjuntos departamentales, plazas comerciales, escuelas y parques, las quejas no se hicieronesperar por parte de los vecinos debido a los olores que desprendían las calderas a la hora de la matanza.
Al seguir rememorando Ferrería, una de las últimas historias que me compartió El Ojitos, antes de morir en 2024 por un paro cardiaco derivado de una insuficiencia renal, fue una que tenía que ver con “El Sol” conocido entre las masas como Luis Miguel. Aquel popular intérprete de “La Incondicional” y “Cuando calienta el sol” se presentó un 25 de febrero de 2012 en el primer concierto de la historia en la Arena Ciudad de México. Debajo de aquel coloso de acero y pantallas gigantes de led, descansan los restos de lo que algún día fueron los corrales de Ferrería. ¿Será que Luis Miguel se habrá enterado que estaba pisando reses, vísceras y restos de puerquitos?
Recuerdo ese día que ese pelón caspiento al que llaman Luis Miguel llegó en helicóptero y toda la cosa. Seguro hasta hizo jetas porque si deambulas por Ferrería aún se desprende el olor a animal. Incluso hasta el letrero del Metro Ferrería lo cambiaron. Quitaron la vaquita para poner no sé qué cosa. Pareciera que quieren borrar la historia, pero se olvidan que aquí siempre hubo gente que vivió de y para la carne, se hizo el silencio. Adiós Ojitos.